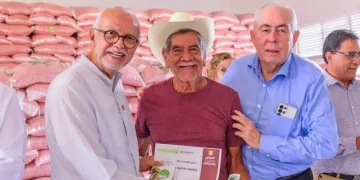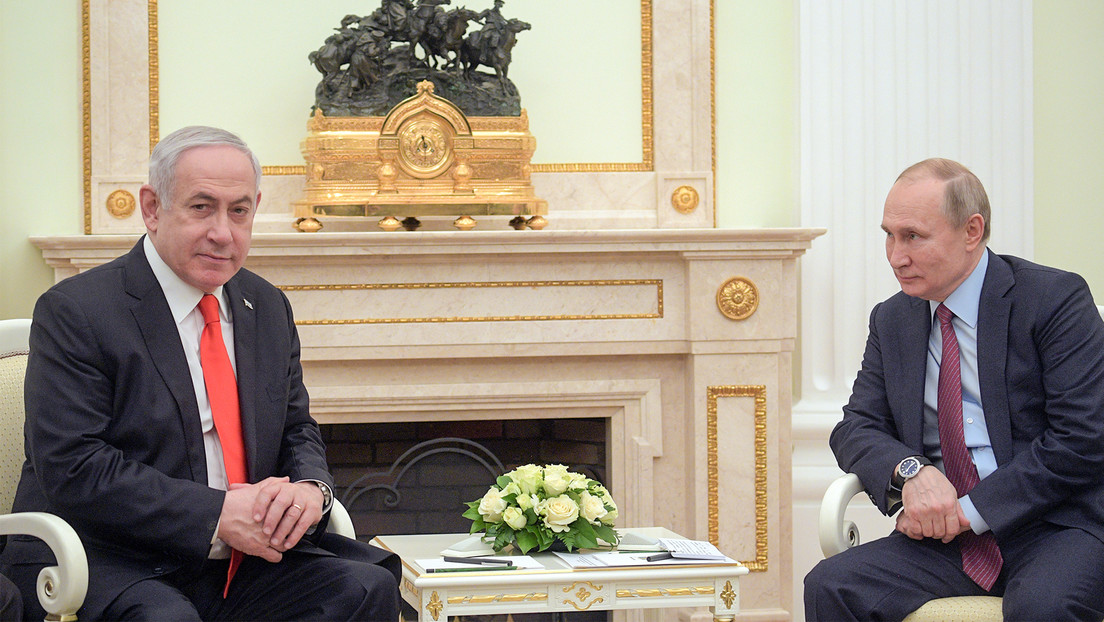El análisis de tres investigadoras sobre la instalación en el territorio mexicano de los parques de generación de energía limpia, revela cómo estos siembran discordia en las comunidades y empujan la pérdida de los derechos colectivos que las caracterizan.
© Foto : Pixabay/distelAPPArath
A partir del análisis de los proyectos de energías limpias establecidos entre 1992 y 2018, las autoras del trabajo titulado La explotación de energías limpias en México: una nueva forma de despojo de los territorios indígenas y rurales, se describen diversos mecanismos cotidianos que permanecen a la sombra de la luz proyectada por las energías limpias.
El trabajo realizado por las investigadoras Jessica Pérez Torres, Paula Yanin López González y Zaira Estefani Espinoza Domínguez, fue publicado en conjunto por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y compartido en exclusiva con Sputnik.
Las autoras señalan cómo el marco internacional que promovió el cambio de la matriz energética mundial —con el cambio climático como telón de fondo— funcionó como un elemento de presión en México, dónde el camino hacia el cambio de matriz energética «ha significado la continuidad de las dinámicas de acumulación del capital«, señalan.
Al considerarse al sector energético de utilidad pública —refieren las autoras— los habitantes no pudieron negarse a que los proyectos para la explotación privada de energéticos se instalaran en sus territorios.
«Bajo este contexto se configuró el descontento social: al legalizar el despojo del territorio y facilitando el desarrollo de los proyectos eléctricos con fuentes limpias dentro de toda la República mexicana», escriben en el mencionado informe.
El contexto histórico
Las investigadores explican que los principales pasos internacionales comenzaron en 1992 con el acuerdo de las Naciones Unidas para estabilizar la emisión de los gases de efecto invernadero a la atmósfera (el cual continuó con las Conferencias de las partes, COP, que llevan ya 24 instancias), continuó en 1995 el Protocolo de Kyoto y llegó a su ápice con el Acuerdo de París, el cual contó con un fondo para impulsar estas metas ambientales.
Desde entonces, las energías eólicas, fotovoltaica, hidráulica y geotérmica pasaron a tener el visto bueno de ser consideradas limpias y a ser las protagonistas de las acciones de promoción de los organismos internacionales. México firmó los tres acuerdos arriba mencionados y modificó en consecuencia sus leyes internas referidas específicamente al cambio climático.
Estos fueron los tres momentos clave en este proceso:
- En 2001, cuando una primera modificación legal abrió la participación a los privados en la generación de energía eléctrica en México, cuando hasta entonces esto había sido una actividad exclusiva del Estado tras reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
- En 2008, cuando se sancionó la Ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética, que modificó la estructura interna del sector.
- En 2013, con la llamada Reforma Energética, que implicó la modificación del artículo 27 Constitucional, para establecer la libre actuación del sector privado en la generación de electricidad, permitiendo que las empresas exploten directamente los recursos del territorio mexicano.
Explican que el Gobierno mexicano estimuló a los privados a adquirir Certificados de energías limpias que les permitieron mejorar su situación en referencia a los objetivos mundiales trazados en los acuerdos multilaterales. Esto representó un maridaje entre las empresas privadas de generación de energía que avanzaron sobre un sector que hasta entonces había estado limitado y protegido por el Estado; y por otro, los distintos Gobiernos mexicano fueron cosechando prestigio internacional en su colaboración a los objetivos de cuidado climático global.
Despojo de tierras y derechos
Sin embargo, las investigadoras reportan que la realidad se ve radicalmente diferente desde los territorios dónde las energías limpias instalan sus máquinas de generación, los cuales tienen como característica sobresaliente que requieren grandes extensiones de terreno para funcionar.
A partir de la revisión de un grueso volumen de información contenido en las manifestaciones de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) observaron que el 47,22% de los proyectos en el sector energías limpias involucran territorios de poblaciones indígenas. Por otro, el 22,28% se proyecta sobre terrenos de propiedad ejidal o comunal.
«Además de modificar el entorno natural, estos proyectos modifican el estilo de vida de la personas e incluso en ocasiones, se contraponen con las cosmovisiones de las comunidades, propiciando conflictos sociales», apuntan las autoras.
Por esto, desde 2014, el Gobierno mexicano estableció que todo proyecto de generación de energía eléctrica también debe presentar una Evaluación de Impacto Social a cargo de la Secretaría de Energía (Sener) cuya obtención tiene un carácter preceptivo: antes de lograr esta aprobación, las empresas no puede arrendar o comprar tierras en la zona para la construcción de las centrales eléctricas.
Sin embargo, las investigadoras revelan cómo de los 476 permisos para la generación de electricidad limpia propuestos en México desde 2014, sólo 118 tiene el resolutivo de Impacto Social de la Sener y de esos, sólo 16 están públicamente disponibles.
«Los efectos negativos señalados no impidieron que la Comisión Reguladora de Energía otorgara el permiso al desarrollo de los proyectos», señalan en el texto del trabajo.
Los proyectos eléctricos vienen a instalarse en zonas dedicadas a la ganadería, agricultura, apicultura o pesca, es decir, en zonas rurales que tienen cierta dependencia de los apoyos públicos para la producción, así como una nula o escasa disponibilidad de servicios públicos básicos.
«Tal escenario es una oportunidad para que las empresas interesadas en desarrollar un proyecto de energía limpia obtengan el consentimiento de las comunidades con mayor facilidad. Suelen acudir a los comisarios ejidales, contratan miembros con poder o voz sobre los dueños de las zonas dónde se pretende instalar el proyecto y son los encargados de asociar los proyectos de generación limpia con ideales de futuro para la comunidad», describen las investigadoras.
Agregan que, según su análisis, las empresas también suelen usar a terceros para establecer los contratos de arrendamiento de las tierras, blindándose tras ellos. «Esto vulnera los derechos de los dueños de las tierras al no saber los verdaderos fines de su futuro uso, no tienen oportunidad de realizar negociaciones justas con la empresa. No especifican cuáles son los derechos de las empresas sobre la propiedad ni estipulan qué pasa si la empresa deja de pagar los montos acordados», analizaron.
Las empresas tampoco respetan los procesos internos de las comunidades en la gestión de la tenencia comunitaria de la tierra que en México son la mayoría.
«Omiten pasos o simulan asambleas, pero convencen a los propietarios por separado. En casos extremos, los empresarios acuden a los comisarios ejidales para el cambio de uso de suelo, sin tomar en cuenta a la comunidad», explicaron.
Sembrando la discordia, con contratos leoninos, las investigadoras hallaron que vistas desde el perspectivo de territorio, las energías limpias son un motivo de conflicto entre los habitantes del campo mexicano y que sobre todo, representan una pérdida de derechos para los pueblos a los que les toca convivir con ellas.
Fuente: Sputnik. Artículo original
Contradicciones del sistema eléctrico mexicano y la transición energética
A través de un geovisualizador interactivo, el Colectivo Geocomunes elaboró un mapa que aporta varias revelaciones sobre la producción y consumo de energía en México, así como sobre la transición hacia la energía limpia que el país viene atravesando.
El Colectivo Geocomunes tiene una vasta experiencia en lo que han llamado la cartografía colaborativa, que consiste en la elaboración de mapas a partir de problemáticas o conflictos sociales, cruzándolos con otras variables inéditas de manera interactiva, recabando información pública dispersa cuya comprensión cambia radicalmente al observarse en conjunto sobre el territorio.
Su trabajo más reciente, apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo, se llama Alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y la transición energética del que podrán descargarse todas las bases de datos que lo alimentan, desde la página del Colectivo.
El mapa y el territorio
El Colectivo suele incluir en sus mapas tanto los proyectos de infraestructura que minan el territorio nacional, como las luchas y los procesos de resistencia que su imposición genera en todos los rincones de México. En este caso, además de los conflictos vinculados a proyectos energéticos se pueden hallar los puntos de generación de energía, así como el consumo por municipio, diferenciado entre el consumo vecinal o local y el que se utiliza para la producción.
Yannick Deniau, uno de los geógrafos del Colectivo que participó en esta investigación, explicó que el propósito en este caso fue «entender la complejidad del sistema eléctrico mexicano» desde el territorio, incluyendo dónde se produce, cómo se transporta, dónde se consume, por quién y para qué. Al ser interactivo, el mapa permite también pasar de la escala nacional a la local, para facilitar el análisis de cuestiones específicas y «jugar con las escalas».
Una fuente de información fue la Comisión de regulación de energía (CRE) que permitió localizar las centrales eléctricas en operación y aquellas que están en construcción o proyecto. Otra fuente de información que se graficó fue la generada por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) referido a las manifestaciones de impacto ambiental que los proyectos del sector deben obtener para instalarse en México.
«Ni la CRE ni la Semarnat publican la información con la ubicación territorial exacta de los proyectos, eso fue algo que tuvimos que construir», explicó la fuente.
El mapa permite filtrar por tipo de actividad de generación, por empresa en el país, graficar los gasoductos privados (tanto en operación como en construcción) para «no centrarnos solo en la generación de energía, sino en su relación en el territorio», explicó Deniau.
Agrega también la posibilidad de incluir en análisis el «balance de electricidad» por entidad federativa, que diferencia lo que cada una produce y consume, un cálculo que permite analizar cómo «las grandes líneas de construcción configuran una organización para abastecer a las zonas del país dónde se concentra la acción del capital», dijo.
La energía es ajena
Luis Pérez, otro de los integrantes de Geocomunes que trabajó en este proyecto sobre el sistema de energía mexicano, explicó que la matriz energética mexicana es todavía ampliamente dependiente de las materias fósiles para su funcionamiento.
El 67,2% de la capacidad de generación eléctrica instalada en el país funciona a partir del consumo de hidrocarburos, los cuales en 2019 fueron la fuente del 85% de la electricidad generada en ese año.
Hay una diferencia entre la capacidad de producción energética y la electricidad efectivamente generada. Según apuntó Pérez citando información oficial, en México se pierde el 58% de la energía generada por las centrales eléctricas.
En cuanto al proceso de transición energética, en los últimos treinta años, la gasificación del sistema se disparó, aumentando en 1160% desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) y acelerándose tras la aprobación de la Reforma energética en 2013, cuando México perdió el monopolio para la explotación de sus recursos energéticos.
«La privatización de facto del sistema eléctrico en México ha venido ocurriendo desde hace tres décadas, pero en los últimos cinco años se aceleró. Tres cuartas partes de las centrales eléctricas que empezaron a operar en los últimos veinte años son de capital privado», dijo Pérez.
Este «repliegue eléctrico del Estado» puede confirmarse en la prácticamente nula participación que tiene la inversión pública en los proyectos analizados por el Colectivo, que aparecen en el mapa en etapas de proyectos y construcción.
Según datos brindados por Geocomunes basados en información oficial, una cuarta parte de la capacidad eléctrica de México está concentrada en ocho empresas privadas. Apenas once empresas buscan instalar el 41% de la nueva capacidad para generar energía.
Por su parte, Isabel Velázquez, también investigadora, desmontó dos nociones que han sostenido la idea de la «utilidad pública» del sistema eléctrico: por un lado, que el aumento del consumo eléctrico no depende principalmente del incremento de la población, sino del sector industrial.
«El consumo eléctrico por millón de habitantes del sector industrial se triplicó en México entre 1965 y 1991; y volvió a duplicarse entre 1991 y 2018», apuntó Velázquez, integrante del Colectivo quien apuntó cómo el porcentaje de México es alto comparado con otras grandes economías del continente, como Brasil o Argentina.
La minería, siderurgia, cementeras, celulosa y papel, la industria automotriz son las principales ramas industriales que consumen energía en México. «Si sumamos a la minería y la producción de cemento, ambas actividades consumieron el 8% del total de la energía del país en 2018, un dato bastante significativo», apuntó.
Aunque estas empresas suelen obtener contratos con el Estado que les permiten generar su «propia» energía para abastecerse, Geocomunes analizó 194 contratos de energía y señaló que la minería y las cementeras mantienen el primer puesto en este rubro.
Las empresas que consumen más energía por autoabastecimiento en México son:
- Holcim, filial de empresa Suiza, en el rubro del cemento,
- Cemex, mexicana cemento y contrucción,
- Grupo De acero, siderurgia y metal,
- Ternium, del grupoTechint, acero y construcción,
- Grupo México, minería,
- Grupo Ferrominero, minería,
- Tiendas Soriana, comercio,
- Industrias Peñoles, minería,
- Femsa, alimentos y bebidas procesados.
Nuevas, pero no limpias
Existe una tríada de motivos que reflejan la gran contradicción del sistema energético mexicano y su proceso de transición energética: al centrar su atención únicamente en la forma en que genera la energía, deja de lado otros aspectos de la producción que emiten gases de efecto invernadero.
«El tercer motivo que refleja la contradicción de la transición energética es que mientras busca aumentar la proporción de energías limpias en términos relativos, no reduce el consumo real de hidrocarburos», dijo Adrián Flores, otro de los investigadores de Geocomunes que participó de este trabajo.
Según las metas establecidas por el Gobierno mexicano, se espera que la proporción de energías limpias en la matriz energética mexicana sea del 30% en 2021, aumente al 35% en 2024 al final del sexenio actual y se ubique en el 50% en 2035.
Sin embargo, la investigación referida en este texto reveló cómo esta política de reducción de hidrocarburos en la matriz energética a partir de mecanismos de mercado generó una ampliación de los oligopolios del sector.
De los 123 proyectos existentes, solo nueve son de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que los otros 114 están en manos de empresas privadas. En cuanto a la capacidad ya instalada, solo cinco empresas controlan el 52% de la capacidad de energías eólicas y el 42% de las solares: Enel Green power, Acciona energía, Iberdrola y Sempra energy.
«El aumento de la capacidad instalada de energías limpias oculta el aumento de generación basada en energías fósiles», sostuvo Flores.
Mientras la generación de energías limpias creció de 25% a 33% en los últimos 15 años (2005-2019), la generación de energía del mismo período aumentó del 19% al 22%.
En cambio, «las convencionales han aumentado mucho más que las limpias porque aunque la capacidad fósil bajó de 75% a 67%, creció tres veces más en su generación», sostuvo el investigador.
Existen otros dos temas a considerar sobre las energías limpias: el territorio que deben ocupar para generar los volúmenes de electricidad que las fósiles logran en menor terreno y por otro, los «miles de toneladas» de minerales necesarios para la instalación de los paneles solares o eólicos.
En el primer caso, para comparar entre sistemas de producción tan disímiles, los investigadores cruzaron dos conceptos técnicos: el factor de planta y la densidad eléctrica.
Mientras el factor de planta representa la diferencia entre la capacidad de generación de energía y la generación que efectivamente se produce; la densidad eléctrica apunta a la superficie promedio necesaria que requiere cada tecnología para generar 100 megawhats de electricidad.
«Esta combinación de conceptos permite ir evaluando cuál es la cantidad de territorio que se necesitaría para cumplir las metas planteadas», sostuvo Flores.
Así, la expansión de las energías renovables es cinco veces mayor en cantidad de proyectos y 293 veces la superficie que deben ocupar que las térmicas o de ciclo combinado para lograr el objetivo trazado.
En cuanto al segundo punto, los investigadores señalaron que todas las energías limpias requieren consumo de energías llamas grises, que se traducen en miles de toneladas de minerales para su instalación, hierro, aluminio, cobre, plomo y otros como el cemento, para el proceso de cimentación de los aerogeneradores.
«Por ahora, este proceso de transición energética no está logrando reducir la producción de energías fósiles sino fomentando el sector extractivo minero, por la cantidad de minerales que requieren para su proceso. Este círculo redondo se parece bastante a uno vicioso», concluyeron.
Fuente: Sputnik. Artículo original