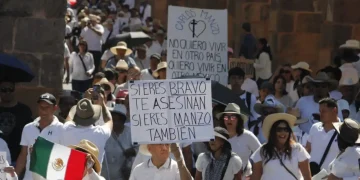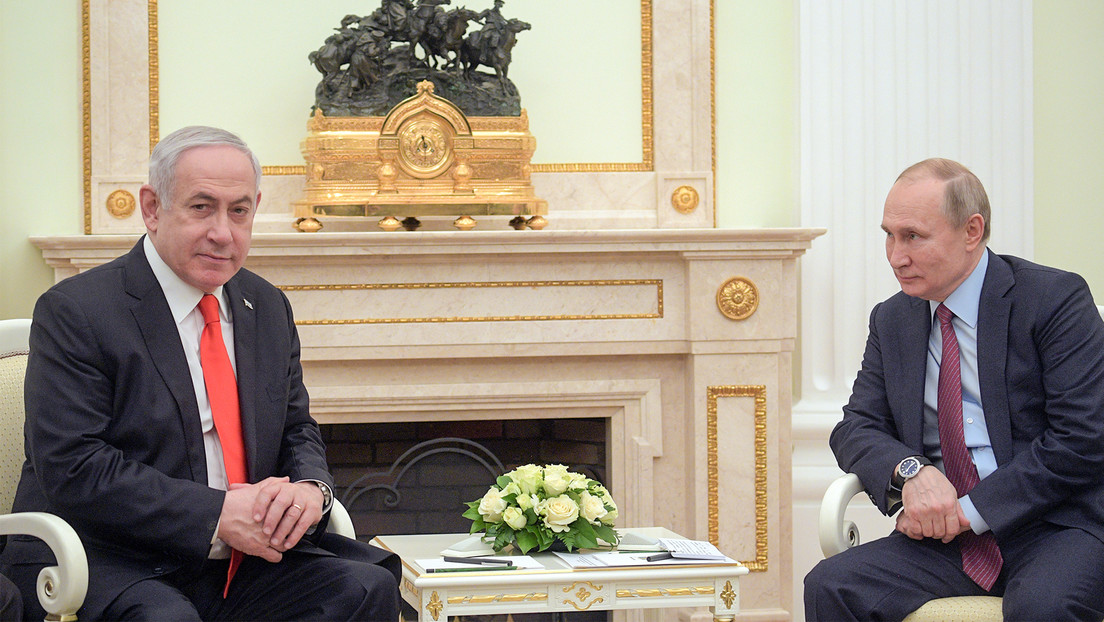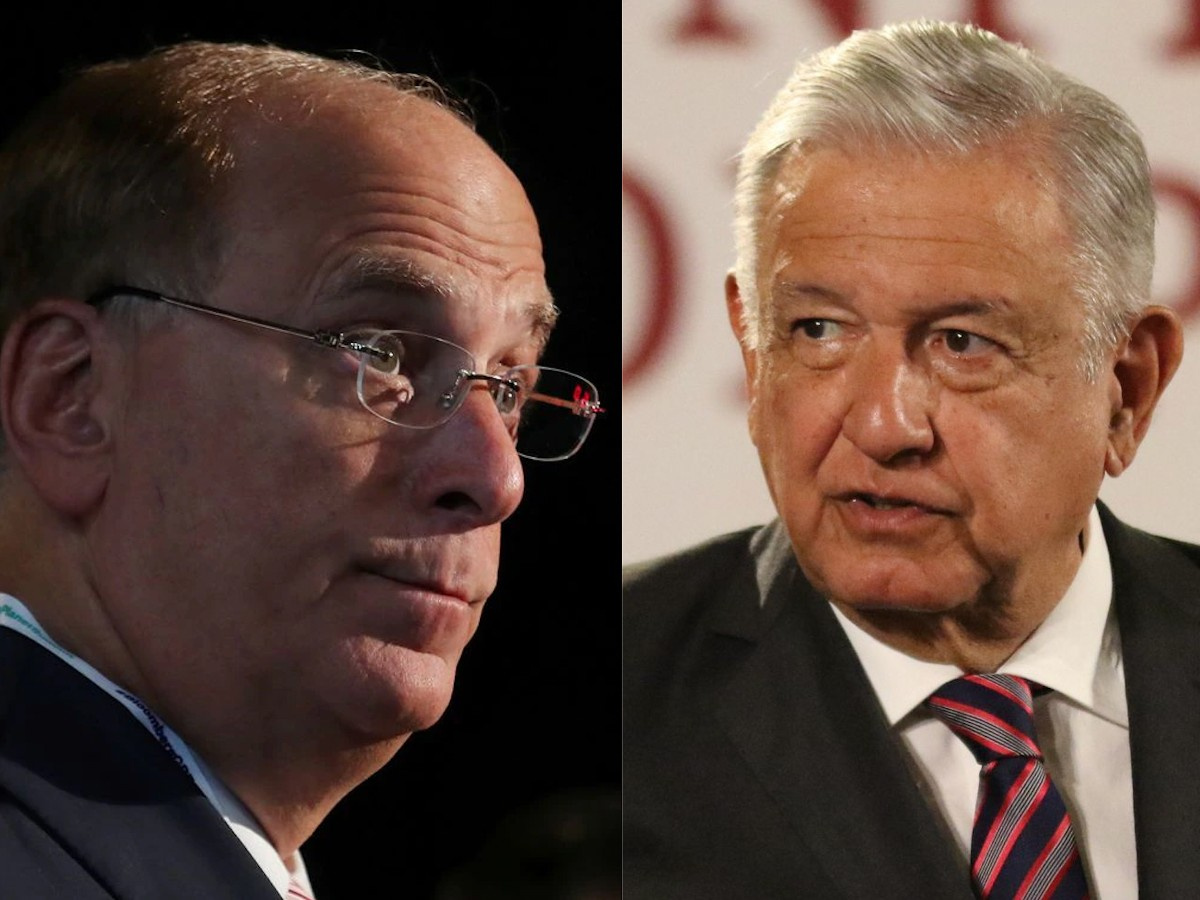La historia de Jeffrey Epstein no es un episodio aislado sino el síntoma de un entramado más amplio: una cultura de encubrimiento que protege a las élites políticas, económicas y mediáticas, normaliza la explotación sexual y debilita la rendición de cuentas
En «The Untouchables: The Sexual Predators Within America’s Power Elite», John & Nisha Whitehead parten de una premisa contundente: la maquinaria que facilitó y resguardó los delitos de Epstein sigue operando. Según esta visión, el “Estado policial” estadounidense prioriza la protección de depredadores con poder sobre la defensa de las víctimas. La polémica en torno a interpretaciones oficiales —incluido el cierre del debate sobre listas de clientes y las circunstancias de la muerte de Epstein— se presenta como prueba de que la élite se protege a sí misma. La conclusión es tajante: cuando el propio sistema está compuesto por quienes deben ser investigados, la vigilancia se vuelve autopreservación.
Epstein como emblema, no como excepción
El caso Epstein se describe como un emblema grotesco de la corrupción moral de las élites. Más allá de su figura, lo relevante sería la red de relaciones que lo rodeaba: empresarios, políticos y celebridades presuntamente blindados frente a la responsabilidad penal y pública. El texto recuerda la logística del “Lolita Express”, los viajes de personajes influyentes y los testimonios de jóvenes ofrecidas como “parejas sexuales” en fiestas. Sin afirmar verdades judiciales nuevas, el argumento subraya el patrón: acceso, dinero, contactos y una justicia desigual.
La doble vara de la justicia
En esta narrativa, la justicia opera con dos estándares: impiedad para los vulnerables y benevolencia para los intocables. Se critica la renuencia a profundizar investigaciones, la falta de fiscales especiales y el silencio cómplice de aliados políticos. El autor ve hipocresía en el discurso de mano dura contra migrantes o denunciantes, mientras se minimizan abusos cometidos por actores cercanos al poder.
De los encubrimientos históricos a la normalización actual
Para sostener que el encubrimiento es estructural, el texto enlaza episodios del pasado: MK-Ultra, COINTELPRO, Papeles del Pentágono, Irán-Contra, cárceles secretas de la CIA y vigilancia masiva de la NSA. La moraleja: la secrecía ha protegido una y otra vez a los responsables, traicionando a la ciudadanía. Así, el presente no sería una desviación, sino la continuidad de una larga tradición de impunidad.
La sombra de la trata sexual
El análisis se detiene en la economía clandestina de la trata, definida como la convergencia de poder, lucro y depredación. Se citan cifras y tendencias para mostrar su expansión, así como la demanda persistente de compradores “ordinarios” —profesionales de cualquier ámbito— y “extraordinarios” —hombres adinerados con conexiones—. En el centro del argumento está la idea de que la trata de menores no es conspiración, sino modelo de negocio amparado por la indiferencia y la complicidad institucional.
¿Quién compra y quién se beneficia?
El texto insiste en desmitificar al depredador: no solo son figuras públicas escandalosas; muchas veces son “hombres normales” con doble vida. La diferencia es que los muy poderosos gozan de ventajas procesales y tratos preferenciales. Se recuerda el acuerdo de culpabilidad que, en su día, favoreció a Epstein y le permitió beneficios carcelarios insólitos, posteriormente declarado ilegal. Este ejemplo sirve para ilustrar cómo el poder económico y político distorsiona la balanza de la justicia.
La cultura del encubrimiento
Además de cómplices directos, el autor menciona círculos de influencia que “miraron hacia otro lado”, tribunales reacios a abrir expedientes y decisiones que resguardaron nombres. Alude a documentos judiciales que apuntan a involucramientos de figuras prominentes, subrayando no tanto los detalles probatorios como el patrón de opacidad. La tesis: no se trata de tropiezos partidistas, sino de traiciones sistémicas que cruzan colores y siglas.
Espejos en la cultura popular
El texto recurre a Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick como metáfora: sociedades secretas que explotan a mujeres vulnerables mientras la mayoría “elige no ver”. La cultura de la negación —sugiere— nos convierte en partícipes, pues el silencio social es el abono del abuso.
Poder, impunidad y repetición
Se retoma la máxima de Lord Acton: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando personas u organismos se creen intocables, el abuso es cuestión de tiempo. El autor mapea esa lógica en múltiples ámbitos: violencia policial sin castigo, excesos presidenciales por decreto, espionaje masivo contra civiles, acoso sexual en la industria del entretenimiento y daños colaterales en operaciones militares. Todo formaría parte de la misma gramática de impunidad.
Casos y señales recientes
En la lectura del texto, decisiones institucionales que desmantelan oficinas de control o reorientan prioridades judiciales refuerzan el clima de protección al poder. Se mencionan ejemplos de uso excesivo de la fuerza policial sancionados con penas mínimas, y denuncias de agentes implicados en explotación sexual con escasas consecuencias. Lejos de “manzanas podridas”, se dibuja un sistema que tolera —o premia— la lealtad por encima de la legalidad.
De la denuncia a la exigencia de reforma
El cierre del artículo original es programático: no bastan revelaciones aisladas ni escándalos mediáticos; se necesita restaurar el Estado de derecho “para todos, sin excepciones”. Ello implicaría terminar con el gobierno de donantes y élites, robustecer mecanismos de control, abrir archivos, proteger a denunciantes y priorizar a las víctimas sobre la reputación de los poderosos. La tesis final es que la libertad y la seguridad ciudadana dependen de romper la cultura del encubrimiento.
Conclusión: ver, nombrar y exigir
El texto resumido aquí propone una mirada incómoda: la impunidad no es una falla ocasional, sino la lógica de funcionamiento cuando el poder se examina a sí mismo. Epstein, con sus delitos y su red, no sería el centro de la historia, sino el espejo que devuelve la imagen completa: poder sin control, complicidad institucional y una sociedad que a menudo prefiere no mirar. La única salida —sostiene— es nombrar el problema, desmantelar los privilegios que blindan a la élite y exigir un marco de responsabilidad que no haga distingos entre los de arriba y los de abajo. Solo así, concluye, podrá cerrarse la brecha entre la ley escrita y la justicia real.
Originally published via the Rutherford Institute
Fuente original (en inglés): Off Guardian. Créditos de la imagen: Off Guardian, Traducido y editado por el equipo de Diario de Vallarta & Nayarit con ayuda de DeepL y Google Translator.